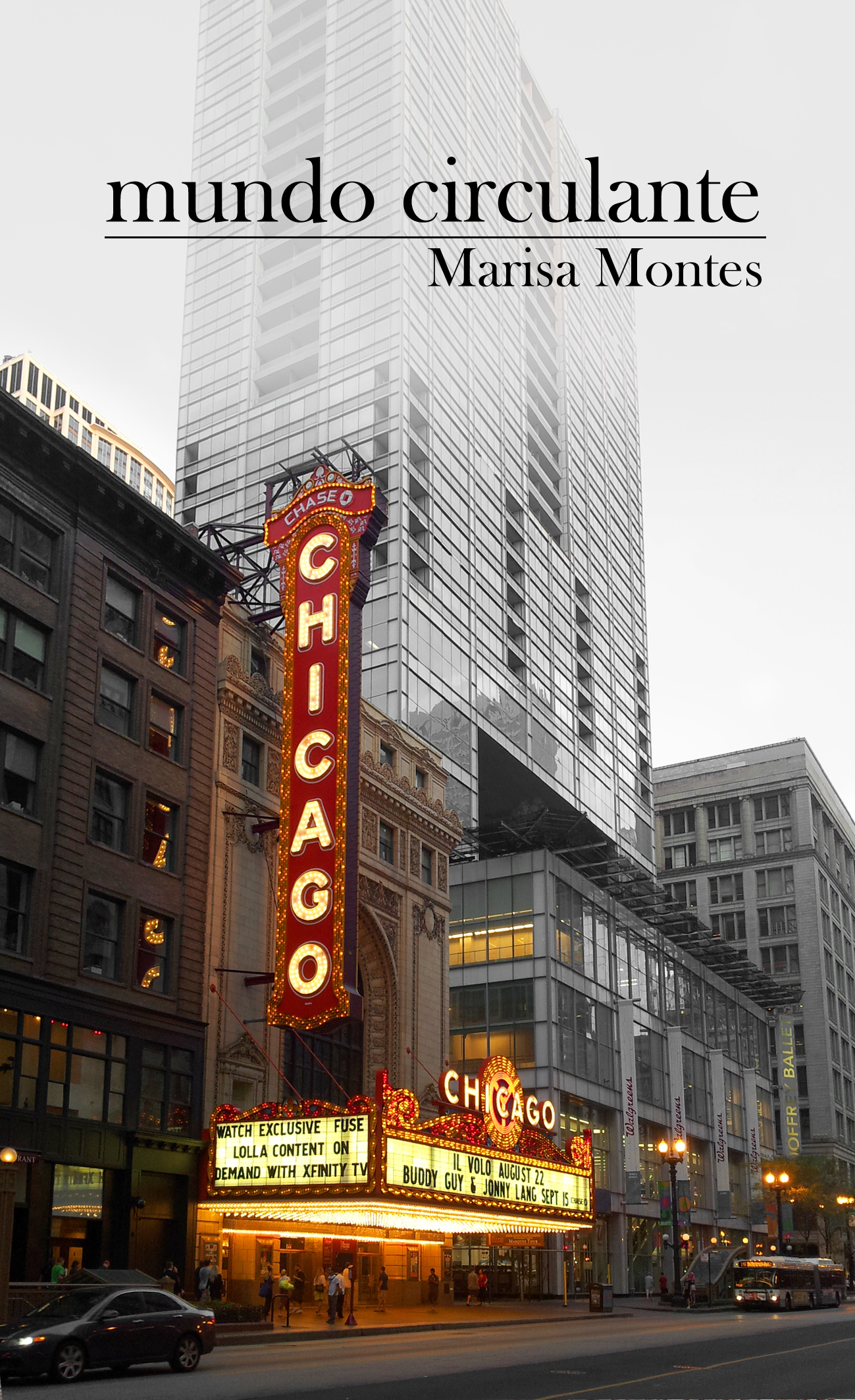El parque museo que ha creado este especialista en colosales obras de madera pretende ser un homenaje al arte, los mitos, la naturaleza y a los propios orígenes: los agotes, aquel misterioso colectivo de personas, maltratadas por la historia, acusadas de ser brujos, leprosos y cosas peores. Santxotena es agote. Y a mucha honra.

El sol está casi en su punto más alto cuando escuchamos la cadena de la verja de la entrada al Parque Museo Santxotena. Hoy tenemos el privilegio de que Jontxu nos abrirá el recinto solo para nosotros. Antes de comenzar a pasear, un vídeo nos habla del origen desconocido de los agotes, uno de esos pueblos malditos que, como dice Jontxu, es «la misma historia de siempre: los de arriba pisando a los de abajo». Como los chuetas de Mallorca, los maragatos de Léon, los vaqueiros de alzada en Asturias o los pasiegos de Cantabria.

Los agotes vivían en las áreas apartadas de los valles del Roncal y el Baztán de Navarra, en Guipúzcoa, en el País Vasco francés y algunos municipios de Aragón. Eran artesanos de la madera, maestros constructores y artistas del hierro y de la piedra. En la localidad de Arizcun los obligaron a establecerse en el barrio de Bozate, en las afueras. No podían tener tierras, ni casarse con otras personas que no fueran agotes; no podían tocar a los animales, puesto que se suponían que transmitían enfermedades; se decía de ellos que eran herejes, leprosos, que si pisaban la hierba esta no volvía a crecer; se les prohibía cortar leña, pescar, estaban obligados a vestir de manera diferente y tocar una campanilla a su paso, para que los genuinos señores del valle se pudieran apartar a tiempo y no rozarse.

En la iglesia debían sentarse en un lugar marcado para ellos, concretamente debajo del coro. Entraban por una puerta especial, más pequeña, que les obligaba a inclinar sus cabezas. Tenían una pila bautismal diferente y no se enterraban en el cementerio común, de tierra santa. Su lugar era junto a niños muertos sin bautizar; con nonatos, prostitutas y suicidas. Y si querían comulgar tenían su propio cuenco, hecho de madera. No se merecían nada más. Ni siquiera unos apellidos. Hasta el siglo XVIII, todo el que nacía en este gueto recibía como apellido la misma palabra: «agote».

Jontxu lo tiene claro: no eran leprosos reales, sino espirituales. «No cuadra el sitio donde los establecieron, no parece que sea el mejor lugar para una leprosería». Los datos más bien remiten a una especie de castigo por ser diferentes. Quizás eran una comunidad no cristianizada; quizás eran musulmanes a los que se les habría perdonado la vida a cambio de convertirse al cristianismo; quizás eran cátaros, aunque no está claro nada de nada.
Lo que sí es evidente es que los habitantes de Bozate no pudieron sacudirse el complejo de ser agote hasta mediados del siglo XX. Fue en 1954, cuando llegó al pueblo un sacerdote joven, de mente abierta y más sentido común. Observó la puerta chiquita que tenía la iglesia, y al enterarse de la historia, insistió en que debía tapiarse. Así fue como comenzó una igualdad que en Francia se había iniciado muchos años antes.

Con todo, ser considerados ciudadanos de pleno derecho y estar orgulloso de tu origen son cosas bien distintas. Hubo muchos niños de entonces que fueron señalados por los otros. Esos niños se convirtieron en abuelos, y de su pasado no querían saber nada.
Entonces actualmente, ¿qué ha sido de los agotes? Pues si algún curioso visitante que vaga por el barrio le pregunta a algún vecino por el tema, puede que respondan de mala gana que ya no queda ningún agote en Bozate, que todos se fueron a Madrid. No es mentira del todo, ya que en el siglo XVIII Juan de Goyeneche se llevó a muchos agotes a trabajar a una población cerca de Madrid a la que llamó Nuevo Baztán, donde también había familias castellanas, flamencas y portuguesas. Pero muchos de ellos acabaron regresando a su lugar de origen.

Los descendientes de esta comunidad que tanto luchó por ser considerados unos ciudadanos más de Arizcun continúan haciendo vida normal en Bozate. Pero hay que llegar allí con mentalidad de observador, más que de turista. Y esto supone ser discretos, no hacer demasiadas fotos, no preguntarles por aspectos de su vida con los que no estén cómodos. Ya es un regalo que nos dejen pasear por sus calles, antaño barrio obrero de artesanos de la madera y la piedra que lo mismo te hacían aperos de labranza que muebles para la casa de los señores -en este caso, el que más se benefició de ellos fue Pedro de Ursúa, el señor feudal-. Nos abren una vivienda típica agote, con su cálida cocina, su taller de madera, sus pequeñas camas y cunitas y su eguzkilore velando en la puerta -la flor del cardo-, que los protege de todos los males.
El escultor Xabier Santxotena -discípulo de Jorge Oteiza, por cierto- ha sido de los primeros en poner en valor este pasado, y sobre todo el que lo ha gritado más fuerte. Su libro El orgullo de ser agote -escrito junto a Josu Legarreta Bilbao– es, sin duda, toda una declaración de intenciones.




















 La Isla del Diablo. Kallisti (La Bella). Strongyle (La Redonda). Thera (La Salvaje). Y, por fin, Santorini (Santa Irene). Diferentes nombres para designar la misma realidad: una isla de una belleza magnética y un pasado digno de una epopeya griega. Estamos en esta isla del mar Egeo, una de las míticas Cícladas, cargando con Abel, que a sus 9 meses estrena pasaporte y está aprendiendo a salir de su zona de confort.
La Isla del Diablo. Kallisti (La Bella). Strongyle (La Redonda). Thera (La Salvaje). Y, por fin, Santorini (Santa Irene). Diferentes nombres para designar la misma realidad: una isla de una belleza magnética y un pasado digno de una epopeya griega. Estamos en esta isla del mar Egeo, una de las míticas Cícladas, cargando con Abel, que a sus 9 meses estrena pasaporte y está aprendiendo a salir de su zona de confort.